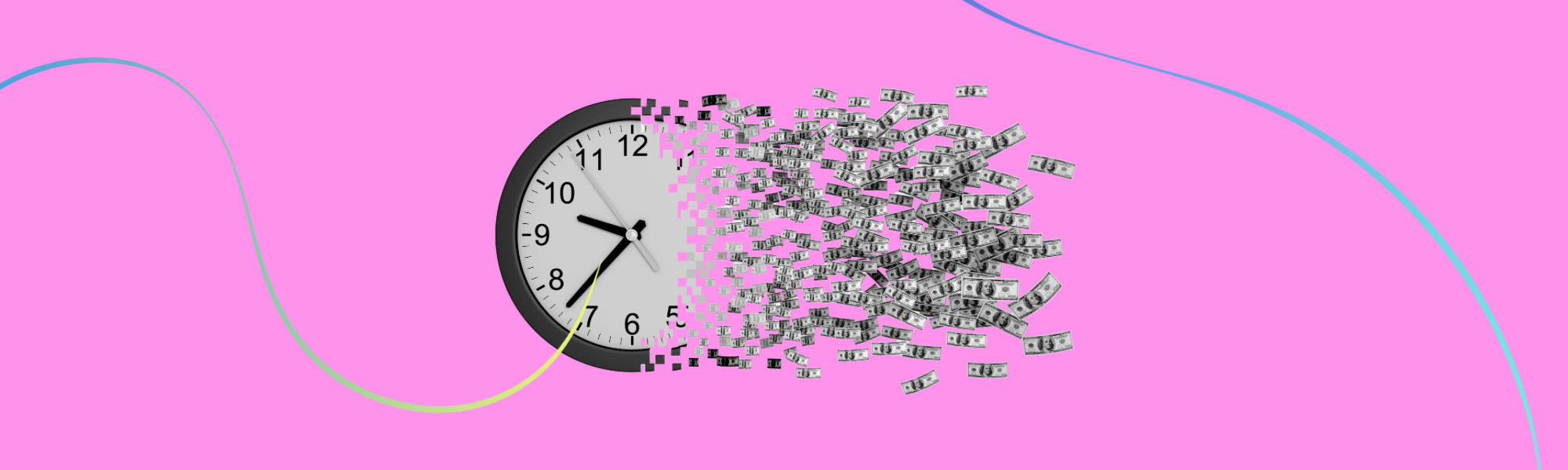El impacto de perder un rol después de 20 años
Entrevista por Nicolas Escobar Uribe a Rubén Jaime.
PARTE 1
¿Qué se rompió en ti el día que recibiste la noticia de los cambios en la estructura de la empresa ?
En mi caso no fue una noticia del todo inesperada y eso ayudó un poco. Primero, se anunció en medios la posibilidad de compra de la compañía en la que yo trabajaba. Desde ese momento supe que, tarde o temprano, algo iba a pasar. Así que cuando me dieron la noticia, al principio no sentí gran cosa: pensé que estaba preparado.
Pero lo profundo llegó después. Me di cuenta de que la empresa había empezado a formar parte de mi identidad. Cada vez que uno se presenta, siempre dice su cargo y la compañía donde trabaja. Y cuando llevas más de 20 años en el mismo lugar, esa costumbre se vuelve parte de ti.
De repente, ya no supe cómo presentarme, no sabía qué decir ni quién era sin ese apellido corporativo. Esa fue la primera grieta que sentí: la ruptura de mi identidad.
Las necesidades humanas que satisface el trabajo
¿Qué otras cosas se pierden cuando se pierde un rol laboral?
El trabajo no solo es salario, también cubre necesidades humanas básicas. Una de ellas es la afiliación: esa red social natural que surge en la oficina o en las reuniones. Si el día anterior se te rompe algo en casa, tienes un accidente doméstico o simplemente quieres contar una anécdota, en el trabajo siempre hay alguien que escucha. Esa interacción cotidiana es una recompensa en sí misma.
Cuando el trabajo desaparece, esa red también se desvanece. Para mantenerla, necesitas un esfuerzo consciente: agendar llamadas, proponer encuentros, organizarte. En mi caso, soy muy social y conservo contacto con muchas personas con las que trabajé, pero ya no es espontáneo: ahora implica disciplina y planificación.
El trabajo también otorga estatus, te da una posición en el mundo. Y al salir de una organización, ese estatus se pierde de forma automática.
Recuerdo que como gerente recibía a muchos proveedores que en el pasado habían sido CEOs o vicepresidentes de la misma compañía. El contraste era evidente: lo que antes era poder, después se convertía en ofrecer servicios. Esa transformación ocurre naturalmente: cuando dejas tu cargo, también dejas la relevancia que ese rol te otorgaba.
El cambio en la relación con el dinero
¿Cómo cambió tu perspectiva sobre el dinero tras la salida?
Aunque salí con una negociación favorable y tenía cubierto el tema económico, lo cierto es que antes casi no pensaba en el dinero. No llevaba la cuenta de cuánto gastaba en un regalo o en una prenda de vestir. Era un tema que pasaba desapercibido, porque lo básico estaba resuelto.
Después de la salida, todo cambió. El dinero empezó a ocupar un lugar central en mis pensamientos: apareció la preocupación, la incertidumbre y hasta el cálculo en cada decisión. Comprar una marca u otra, elegir entre gastar o no gastar, ya no era algo automático, sino un acto consciente.
Y junto con esa atención llegó algo más: noches de insomnio, ansiedad, la tristeza de lo que se perdió y la inquietud por lo que vendrá. Es un doble duelo: uno por el pasado y otro por un futuro que todavía no tiene forma.
Desaprendiendo creencias limitantes
¿Qué habilidades o creencias tuviste que desaprender?
Muchas tenían que ver conmigo mismo: esas frases que repetimos casi en automático —“yo no sirvo para esto”, “no soy bueno para vender”, “no sé escribir”, “no soy capaz de hacer presentaciones”—. Lo primero que tuve que derrumbar fue esa idea de que somos seres ya terminados, como si estuviéramos esculpidos en piedra y no hubiera más espacio para el cambio.
La realidad es otra: somos personas en construcción permanente. Podemos aprender y experimentar mucho más de lo que creemos, incluso en cosas que nunca hemos intentado.
No se trata solo de funciones laborales, también de la vida cotidiana. ¿Por qué no escribir un artículo si nunca lo he hecho? ¿Por qué no grabar un video en TikTok, empezar un blog, ofrecerme como voluntario o atreverme a dar mis propias presentaciones?
El gran desaprendizaje es entender que no eres “lo que ya hiciste” ni la suma de tu experiencia pasada. Eres alguien que puede expandirse, adaptarse y abrirse a nuevas posibilidades, incluso en territorios completamente desconocidos.
Dejando atrás las dinámicas de poder
¿Cómo fue el proceso de dejar atrás el rol de jefe tras 21 años?
Tuve personas a cargo durante más de dos décadas, porque empecé a ser jefe muy joven. Eso moldea tu forma de pensar: te acostumbras a que siempre hay alguien que te apoya, que te ayuda, que ejecuta lo que pides. Y justo eso es lo que toca desaprender.
Hay que dejar de verse como “el gerente”, “el director”, “el que tiene jerarquía o influencia”. Porque, cuando sales, puedes seguir siendo un líder, un gran profesional, alguien con impacto… pero ya nadie está obligado a hacer nada solo porque tú lo digas. Te toca despojarte de esas dinámicas de poder que antes venían con el cargo.
Conozco colegas que pasaron por lo mismo, les cuesta verse haciendo tareas que antes delegaban, o aceptar que ya no tienen la autoridad que los respaldaba. Ese desaprendizaje tiene que ser rápido, porque de un día para otro pasas a ser, como digo en broma, un “mortal común y corriente”.
¿Qué descubriste sobre las redes profesionales?
Tener una red grande no lo es todo. Yo conozco mucha gente, pero eso no me garantiza ni un empleo rápido ni negocios ahora que soy independiente. Lo que descubrí es que muchas interacciones no eran con “Rubén”, sino con el cargo que ocupaba. Cuando el cargo desaparece, se revela la naturaleza real de esas relaciones. Y eso es un golpe fuerte, especialmente para quienes han estado en los niveles más altos: descubren que parte del respeto o la atención que recibían estaba ligada más al puesto que a la persona.
Reflexiones sobre el equilibrio vida-trabajo
Mirando hacia atrás, ¿qué habrías hecho diferente en tu carrera?
En mis primeros años trabajé demasiado, incluso cuando no era necesario. Trasnochaba, dedicaba horas extras y dejaba lo personal en segundo plano. Recuerdo un episodio muy claro: cuando iba a nacer mi segunda hija, mi esposa me avisó temprano que el parto podía empezar en cualquier momento… y aun así llegué a casa hasta las 10 de la noche.
Ese patrón me pasó factura. Descuidé mi vida emocional, y también mi salud física y mental. En esa época no entrenaba, no meditaba, no cuidaba mis hábitos. Hoy, en cambio, esos temas son prioridad.
¿Cómo cambió tu enfoque hacia la salud?
Hoy medito casi todos los días y entreno entre cinco y siete veces por semana. En aquella época no hacía nada de eso. El mayor descubrimiento fue entender que la vida es mucho más que trabajar.
El trabajo me dio propósito y siempre lo llevé a mi manera, pero si pudiera cambiar algo sería haber atendido antes mi salud física, mental y mis relaciones. Son áreas que descuidé y que terminaron pasándome factura.
PARTE 2
La masculinidad y la desconexión
¿Cómo se relaciona esto con los patrones masculinos?
En mis charlas sobre diversidad siempre trato de darle una voz masculina a la equidad, porque los hombres también cargamos con patrones que nos hacen daño. Uno de los más fuertes es la disponibilidad total al trabajo: estar siempre ahí, sin descanso.
Esa cultura tiene consecuencias claras, los hombres, en promedio, vivimos seis años menos que las mujeres. Pasa en el mundo, en Latinoamérica, en Colombia; y una de las razones es esta: nos descuidamos, no vamos al médico, no hacemos ejercicio, no cuidamos la salud mental, no pedimos ayuda, descuidamos nuestras relaciones y amistades.
Yo mismo caí en ese patrón en la primera etapa de mi vida, con el tiempo lo cambié. Aprendí a desconectarme: los fines de semana no contestaba lo que no debía, y dejé claro a mis clientes que no estaba disponible todo el tiempo. Esa desconexión no es un lujo, es cuestión de salud.
La trampa de la disponibilidad constante
¿Qué opinas sobre la presión de estar siempre disponible digitalmente?
Existe esa creencia de que si entra una llamada hay que contestar de inmediato, o que dejar en visto a alguien está mal. No es cierto, son mitos que hemos normalizado, y que solo aumentan la ansiedad.
¿Cómo recomiendas manejar la desconexión digital?
Creo que todo esto viene con el boom de las redes sociales y de la flexibilidad laboral, que durante la pandemia se volvió aún más difusa: había gente que seguía en reuniones a las 10 de la noche y otros que trabajaban mientras cocinaban.
Lo saludable es justo lo contrario: aprender a desconectarse. Recomiendo apagar todas las notificaciones, incluidas las de WhatsApp. El teléfono no debería interrumpir tu día; eres tú quien decide cuándo revisarlo.
La clave está en planificar, al inicio del día revisa tu agenda y define dos o tres momentos específicos para chequear mensajes, correos y notificaciones. Mientras tanto, concéntrate en lo que estás haciendo.
Cuando estoy en una reunión o en una conversación personal, no reviso el celular. Me gusta que la otra persona sienta que estoy ahí, presente. Puede sonar simple, pero en un mundo saturado de estímulos, dedicar atención plena es un acto de respeto… y de salud mental.
Errores en iniciativas de diversidad e inclusión
¿Cuál ha sido el mayor error que has visto en iniciativas de diversidad e inclusión?
El error más común es abordar la diversidad porque “está de moda”, porque otras compañías lo hacen o porque se busca una certificación. Si el tema no se conversa en serio en el primer nivel directivo, está destinado al fracaso. He visto colegas intentar impulsar estas iniciativas desde abajo y, aunque bien intencionadas, rara vez funcionan.
¿Qué debe considerarse antes de implementar estas iniciativas?
El punto de partida debe ser siempre la alta dirección. El primer paso es preguntarse: ¿por qué nos importa la diversidad y la inclusión? ¿Está ligado a nuestro propósito, a la manera como queremos relacionarnos con clientes, a la reputación que buscamos en el mercado, a la atracción de talento?
Solo cuando la dirección general adopta el tema con convicción puede generarse una transformación real. De lo contrario, la diversidad se queda en lo cosmético: rankings, sellos, declaraciones… sin un cambio auténtico en la cultura organizacional.
La perspectiva masculina en diversidad
¿Por qué te surge el interés de enfocar la diversidad desde la perspectiva masculina?
Primero, porque soy hombre y he vivido rodeado de un mundo muy femenino. Tengo dos hijas y estudié psicología con casi sólo mujeres. Estuve en un entorno donde la voz femenina era mayoría, y eso me marcó profundamente.
Tengo tan interiorizado el tema de diversidad e inclusión porque quiero un mundo con más equidad para mis hijas. No siento que trabaje para una empresa en particular, siento que trabajo para el mundo. Veo desigualdades reales: una de mis hijas es médica y la otra es música, y en ambas profesiones todavía existen diferencias de trato.
Hay asuntos que siguen estando lejos de resolverse, como la violencia de género. Incluso observo con preocupación que en América Latina algunos hombres jóvenes están rechazando más que antes el feminismo. Es una especie de retroceso que refleja lo arraigada que sigue estando la masculinidad tóxica en la cultura.
¿Cómo fue tu experiencia en una profesión feminizada?
También influyó mi carrera. Estudié Psicología, una profesión muy feminizada, y lo viví en carne propia: en las ofertas laborales de hace 30 años era común leer “se busca psicóloga”, como si la presencia masculina no tuviera lugar.
Luego pasé al mundo de los Recursos Humanos, que en Colombia sigue siendo mayoritariamente femenino. No siempre en los cargos de dirección o vicepresidencia, pero sí en los niveles intermedios y operativos. Durante muchos años trabajé rodeado de mujeres, y esa experiencia me hizo aún más consciente de la necesidad de incluir voces masculinas en la conversación sobre diversidad y equidad.
Una nueva visión de la equidad de género
¿Cómo ves la equidad desde la perspectiva masculina?
La conversación sobre diversidad suele estar dominada por voces femeninas, pero también necesitamos hombres participando.
La equidad no solo favorece a las mujeres: también libera a los hombres.
Es cierto que persisten los techos de cristal, la brecha salarial y la sobreexigencia hacia las mujeres, quienes deben combinar éxito laboral con el cuidado del hogar. Y hay un tema grave que no avanza lo suficiente: la violencia de género.
¿Qué desafíos enfrentan los hombres?
Del lado masculino también existen cargas invisibles. Aún se nos exige ser los principales proveedores, lo que limita la posibilidad de elegir libremente otros roles, como el cuidado de los hijos. En las parejas heterosexuales sigue siendo mal visto que el hombre deje ese rol, incluso cuando un padre asume el cuidado primario, suele enfrentar sanción social.
También hay desafíos en la salud mental, muchos hombres padecen depresión y no piden ayuda. En el caso de hombres gays, también hay un montón de desafíos de este tipo, que no se visibilizan , empezando por la posibilidad de acoso emocional y físico, por no encajar en el estereotipo masculino.
La equidad, bien entendida, es un beneficio compartido: abre oportunidades a las mujeres y al mismo tiempo libera a los hombres de mandatos rígidos que también los oprimen.
El trabajo no remunerado y los estereotipos
¿Qué piensas sobre los estereotipos en el trabajo doméstico?
Creo que a los hombres nos falta tener conversaciones incómodas: aprender a pedir ayuda, hacernos cargo de nosotros mismos y asumir también el trabajo no remunerado. Durante la pandemia en Bogotá, con la medida del pico y género, se viralizaron memes burlándose de los hombres que no sabían hacer mercado. Ese estereotipo nos pinta como ineptos en casa, pero no es real, no hay nada biológico que impida a un hombre cocinar, cuidar hijos o hacer compras: son habilidades que se aprenden y que deben compartirse.
¿Cuál es el papel del padre en la familia moderna?
El rol del padre va mucho más allá de ser proveedor. Cuando nació mi segunda hija leí El rol del padre, y entendí que el tiempo a solas con los hijos construye vínculos que fortalecen la salud mental, la creatividad y el sentido de propósito, tanto en ellos como en nosotros.
El problema es que muchos hombres reducen su relación con los hijos al papel de proveedores, y al jubilarse o dejar ese rol sienten que dejan de ser importantes. Eso tiene que cambiar. La paternidad es clave no solo para nuestros hijos, sino también para nuestra propia plenitud.
Redefiniendo la masculinidad
¿Cómo ves la evolución de la masculinidad?
Creo que los hombres también tenemos derecho a elegir libremente cómo queremos vivir, sin estar atados al molde tradicional. Aspiro a una masculinidad en la que podamos acercarnos sin prejuicios a actividades o gustos que antes se catalogaban como “femeninos”.
Si me gusta cocinar, cocino. Si disfruto cortar pelo, lo hago. Incluso en cosas simples se nota el cambio: hace unos años a muchos hombres mayores les incomodaba que en la barbería les pasaran una máquina de masajes por el pecho; hoy la mayoría lo disfruta sin problema.
La equidad también pasa por ahí: por permitir que los hombres se cuiden, tengan hobbies diversos y vivan de forma más plena. Así como sueño con un mundo con menos violencia contra las mujeres y con más mujeres en puestos directivos, también quiero un mundo con hombres más saludables, que vivan tantos años como las mujeres. Al final, la equidad nos favorece a todos.
El liderazgo en tiempos de incertidumbre
¿Qué le hace falta al liderazgo corporativo actualmente?
No es que falte por completo, pero sí creo que no hay suficiente, el liderazgo es un tema dinámico: las culturas organizacionales avanzan, retroceden, se transforman. Cada compañía es distinta; en algunas el liderazgo funciona muy bien, en otras se queda corto.
Lo que más me hace falta es la capacidad de navegar en la incertidumbre. Vivimos en un mundo donde los mercados cambian constantemente: lo que hoy es un gran producto, en pocos años puede quedar obsoleto; los clientes y empleados son menos fieles; las condiciones sociopolíticas y macroeconómicas se transforman todo el tiempo. En ese contexto, muchos líderes se bloquean.
Hace falta aprender a moverse en la ambigüedad y al mismo tiempo, transmitir un mensaje firme que dé confianza. Porque cuando el líder se desmorona, su equipo también lo hace.
Lo digo también desde mi experiencia actual como independiente: yo mismo navego esa incertidumbre, solo que ahora respondo ante mí mismo. Antes lo hacía con una organización detrás, hoy en un escenario más pequeño, pero el reto es el mismo: seguir siendo un soporte, incluso cuando nada es seguro.
El liderazgo humano
¿Qué más necesita el liderazgo actual?
Lo segundo es... sigo pensando que hay que volver un poco más a lo humano. Sigo pensando que hace falta interés en el ser humano por parte de los líderes, que no hay suficiente. Creo que hay líderes que sí lo tienen. Pero si los líderes se interesan en los seres humanos que tienen, es posible el compromiso incluso ante situaciones adversas. Es posible que las habilidades que se desarrollen sean mucho mejores.
Entrevista por Nicolas Escobar Uribe a Rubén Jaime.